¿Cómo Navegar este website?
El hombre que no fue
Rafael 'Rosita' Avilez, hombre trans, nació en Tierralta, sur de Córdoba. Fue víctima de desplazamiento y violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Ahora es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y por las personas que viven en condición de VIH.
Cuando está de buen humor, Rosita Avilez se maquilla, se mete en un jean apretado que le marca todo, se pone su pelucón y sale a dar vueltas montada en su moto biwis por las calles de Montelíbano, que al mediodía emanan ese calor denso que desde lejos sale del asfalto.
Otras veces Rosita no se maquilla ni se pone peluca, sino una camisa, un pantalón y una gorra, y sale a hacer sus vueltas vestida de Rafael Avilez. Si lo llaman él, a ella no le importa. Y si le dicen Rafael, y no Rosita, lo tiene sin cuidado. “En pleno siglo XXI, palabras textuales, no me importa la masculinidad”. En el siglo pasado, cuando era un niño alborotado que daba lora todo el día con su machera en las calles del pueblo, tampoco le importaba, pero sí a los grupos armados que controlaban la región.
Rafael Avilez nació en Tierralta, un municipio del sur de Córdoba que cobró relevancia nacional en 2003 cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmaron allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. A sus padres los había matado la guerrilla cuando tenía apenas un año, y Rafael había quedado al cuidado de sus abuelos, que vivían en el barrio Villa Hermosa del casco urbano de Tierralta.
Su abuela —a quien Rosita llama madre— se rebuscaba la vida vendiendo bollos y bolas de chocolate. Rafael le ayudaba a moler el maíz, completaba lo que les faltaba lustrando zapatos y, cuando no había nada que comer, buscaba sobras en las basuras.

Tenía nueve años y por entonces ya sabía que le gustaba mirar a escondidas a los niños “que se iban a hacer cosas con las burritas” y darles besitos en los cachetes a sus compañeritos de la escuela.
La pobreza no lo dejó estudiar. Rafael tuvo que dejar el colegio y dedicarse de lleno a las tareas que le encargaba su abuela. Su único refugio —y la principal razón por la que hoy tiene recuerdos de infancia que lo hacen sonreír— fue la Machera: un grupo de 32 pelaítos en los que encontró a sus semejantes. Los mismos que la gente del pueblo llamaba con desprecio maricas.
A mediados de los noventa, las FARC-EP y las AUC estaban en guerra por el control de los territorios del nudo del Paramillo, como Ituango y Mutatá, en Antioquia, y Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta, en Córdoba. Rosita recuerda que los asesinatos selectivos dejaban muertos a diario y que el conflicto lo atravesaba todo.
Y así, llegó un tiempo en el que Rafael se volvió “malo”, dice Rosita. “Me puse a trabajar con gente con la que no debía. Les daba información. Después ellos abusaban de mí y uno sin poder decir nada, porque cómo voy a decir eso, dónde iba a colocar la denuncia”.
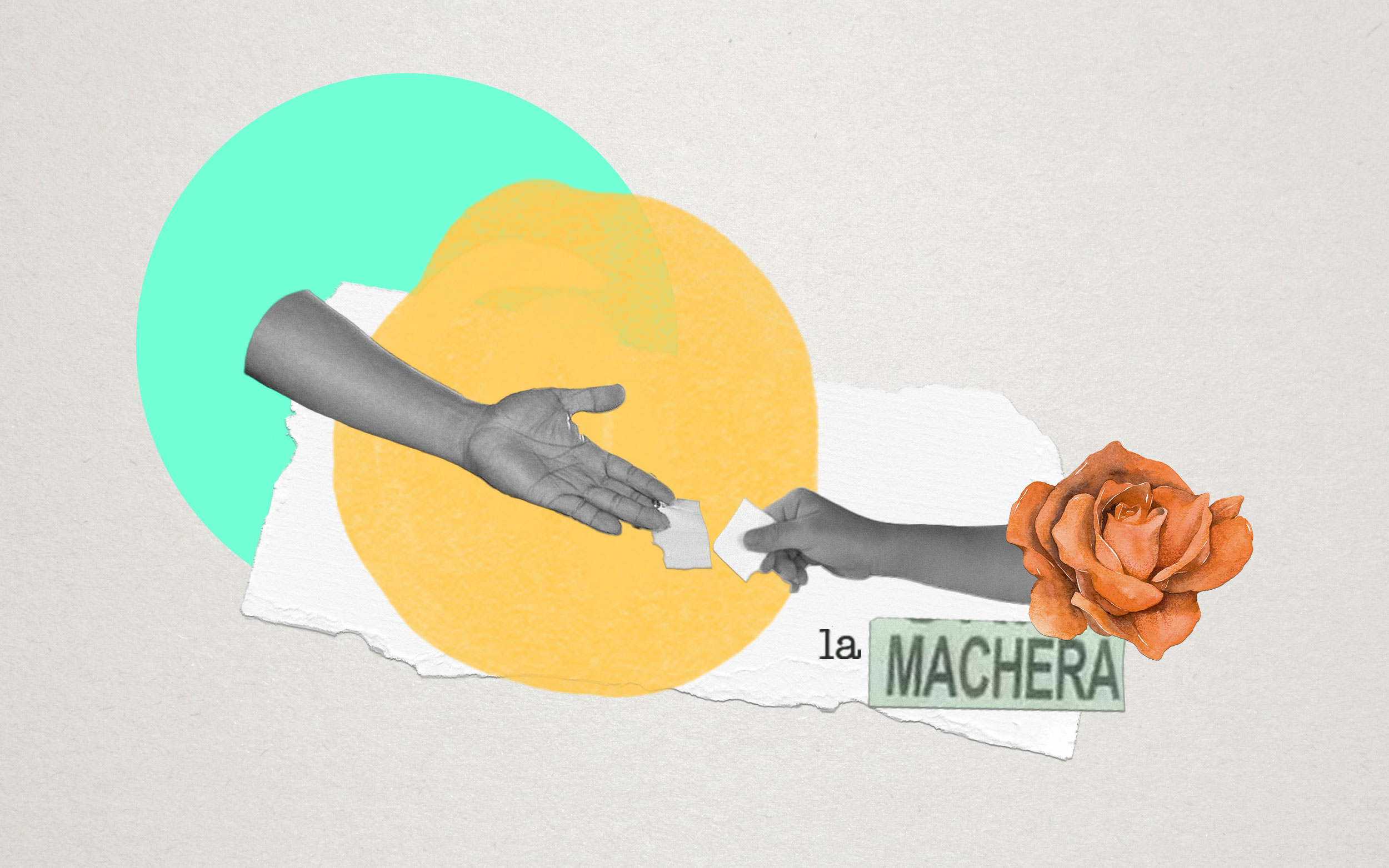
Fue entonces cuando llegaron las amenazas. Los muchachos de la machera empezaron a recibir panfletos en los que les daban doce horas para abandonar el pueblo —por “sidosos”, decían—. Uno a uno los fueron matando.
Cuando llegó el turno de Rafael, su abuela fue quien abrió la puerta de la casa. “Él no está”, les dijo. Los hombres insistieron. Le apuntaron con sus armas y uno de ellos le dio un golpe en la cara con la cacha de su pistola. “Él se fue”, insistió ella, aunque sabía que su nieto estaba escondido en el techo de la casa.
Unas horas después, Rafael llegó al parque Simón Bolívar de Montería y pasó su primera noche en la calle: sin dinero, sin comida y sin nada que le perteneciera, salvo el cuerpo menudo y asustado de un niño de 12 años que, por segunda vez, lo había perdido todo.
Volver a nacer
Rosita Avilez nació en Montería, en un bar que se llamaba El Palacio de las Muñecas. Pero antes de eso, recién llegado a la capital de Córdoba, Rafael había recibido la ayuda de una señora que tenía un restaurante en la Avenida Primera.“Yo le lavaba los platos y le hacía el aseo y así me ganaba el sustento. Ella me llevó a su casa. Al año, el esposo de ella empezó a abusar de mí y yo preferí salir y no decir nada, porque él nunca iba a aceptar lo que estaba haciendo”, recuerda Rosita.
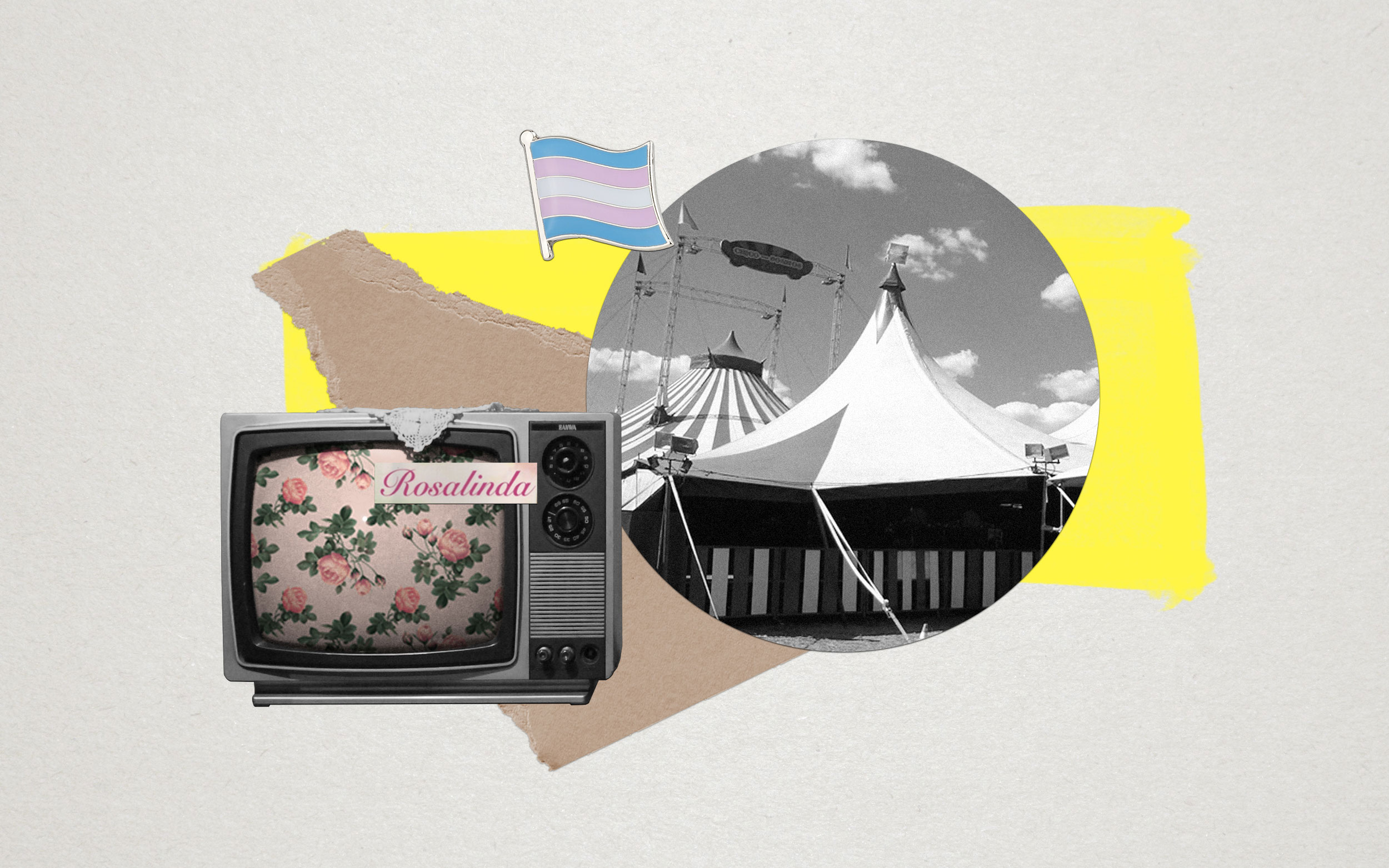
Rafael, que ya había iniciado su metamorfosis en “chico trans”, tuvo que vivir de la prostitución. Primero fue en la calle, en la esquina de la Avenida Primera con calle 36, a orillas del río Sinú, y después en El Palacio de las Muñecas, donde le pidieron un nombre artístico. Rosita Avilez Hernández, “como me conocen a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, mejor dicho”, tomó su nombre de Rosalinda, una telenovela que protagonizó Thalía a finales de los noventa.
En los diez años que pasó en Montería, Rosita también vendió boletas, cantó bingos y trabajó en casas de familia, hasta que en 2010 pasó un circo por la ciudad. Allí encontró la oportunidad para escapar de la prostitución.
Ese mismo año aprendió a hacer malabares, montó un show y llegó con el circo a Montelíbano, un municipio del sur de Córdoba que limita con Antioquia y es hogar de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande de América del Sur. Montelíbano era entonces un pueblo de menos de 80.000 habitantes, minero, ganadero, chilapo —de costeños sabaneros— y muy conservador.
“Yo hacía mi función y la gente llegaba a burlarse. Salía a la calle con mi cabello mono, con mi jean apretado, con mis senos de aceite metido y me decían: ‘Mira, ahí va ese marica, ese sidoso’. En Montelíbano había personas diferentes, pero no así como yo, con el cabello largo y pintado. Y yo me maquillaba… ese era el problema”.
Algunos días después, Rosita se cayó durante una función y se lesionó una pierna. El dolor le impidió volver al escenario y los dueños del circo le exigieron que aportara de alguna manera.
El accidente la empujó a abandonar el circo y, como si hubiera sido el punto de quiebre de una película, a partir de ahí las cosas empezaron a mejorar. En 2012, Rosita vivía en la casa de una amiga suya y vendía empanadas. “Yo no sabía qué era la política”, dice, “nunca había votado, pero como yo cuento con este carisma, con esta gallardía que hace que no me le arrugue a nada, al ver una multitud de gente me acerqué y dije que quería participar”. Rosita trabajó en la campaña del candidato a la alcaldía que ganó las elecciones, y cuando este se posesionó, la llamó a ofrecerle trabajo. Ella le dijo que quería ser mensajera: trabajaba repartiendo cartas a pie por todo el municipio.
Con su primer sueldo de quinientos mil pesos se compró una bicicleta. No lo podía creer. “Yo me decía: ‘Mira lo que has logrado. Lo que no pude lograr en mi tierra’”. Luego, esa relación con la política la llevó a conocer otros espacios de participación. Fue así que terminó metida en el activismo por los derechos de la población diversa.
Hoy se siente poderosa. Hace parte de la Mesa de Víctimas LGBTI y del Consejo de Paz Territorial. Es consejera de Equidad y ha trabajado en procesos de la mano de Caribe Afirmativo, una organización con sede en Barranquilla que, según dice, “ha sido el pilar fundamental para Rosita y para la población LGBTI en el territorio”.
Hace unos años, por ejemplo, constituyeron la organización Montelíbano Afirmativo y abrieron las puertas de la primera Casa de Paz del departamento de Córdoba —una de las cinco que existen en la región Caribe—. En 2017, inspirados en una competencia a la que los habían invitado en el municipio de El Bagre, crearon el torneo de fútbol Montelíbano Libre de Homofobia y Cero Discriminación.
“Nunca se había visto un torneo de maricas en el sur de Córdoba, donde hay cinco grupos armados, en donde hasta hace unos años no nos podíamos coger de la mano, darnos un beso, no podíamos hacer nada”, cuenta Rosita. Pero los maricas, dice, también tienen “lo masculino” para jugar. El torneo fue un éxito y terminó con un desfile desde la cancha hasta el parque: “Que la gente saliera a verlo para mí fue un logro”.

A principios de diciembre de 2021, volvió a repetirse el ya tradicional torneo de fútbol diverso. Llegaron delegaciones desde Zaragoza, El Bagre, Tierralta, Valencia, Caucasia, La Apartada, Momil y Montería que llenaron las calles de colores: hubo desfile, comida, champeta, fútbol y arcoíris.
“Gracias a ese liderazgo y empoderamiento, las maricas de Montelíbano ya se pueden besar, brincar, bailar, hacer lo que quieran en el marco del respeto y la tolerancia”, dice Rosita.
Aun así, sabe que queda mucho por hacer con las personas LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado, y es consciente de que la situación sigue siendo grave en los territorios más alejados de las ciudades.
“Nuestras chicas trans son asesinadas”, dice Rosita, “ellas son quienes más sufren el rigor de la violencia”. Una vez asesinaron en Montelíbano a un joven de 17 años porque corrió el rumor de que tenía VIH. Y un mes antes de esta entrevista, a finales de 2021, un amigo de Rosita fue obligado a barrer las calles del pueblo con un letrero que decía: “Estoy barriendo la calle por marica”. “¿Cómo me meto yo a defenderlo?”, se pregunta.
Lo que sigue es un comedor comunitario para lesbianas, gais, bisexuales, personas trans y migrantes venezolanos. Vienen diálogos con la administración para mejorar la atención a las personas con VIH. “Esa es la vida de Rosita”, dice, “ese es el activismo que llevo, esa es mi lucha, la que he dado y la que daré hasta el final de mi vida. Yo no corro, ni huyo. Pueden venir las amenazas que sean y yo estoy de frente para luchar por mi población LGBTI en este territorio”.
Después del exilio, Rosita tardó casi quince años en volver a Tierralta. Llegó el 7 de diciembre de 2011 como a las cuatro de la tarde. Su abuela no la esperaba. Fueron pocos los que visitó: temía salir a la calle y que reconocieran en ella a ese niño inocente que se fue huyendo del conflicto. Pasó Navidad y Año Nuevo encerrada en la casa de su infancia, y el 12 de enero regresó a Montelíbano.
De los 32 pelaítos de la machera, ella fue la única sobreviviente.
A veces piensa que si hubiera sido hombre, si no fuera LGBTI, Rosita tendría a su lado a una esposa y a unos hijos que harían más livianas las cargas de la vida. “O no estuviera vivo”, dice. “Me hubieran matado, de pronto”.
- El hombre que acaricia
- El hombre que danza
- El hombre que sana
- El hombre que teme
- La escucha profunda con las víctimas, actores y diferentes sectores del país
- ¡Si el río hablara!
- Encuentro por la Verdad: Verdad sin fronteras, reconocimiento al exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada